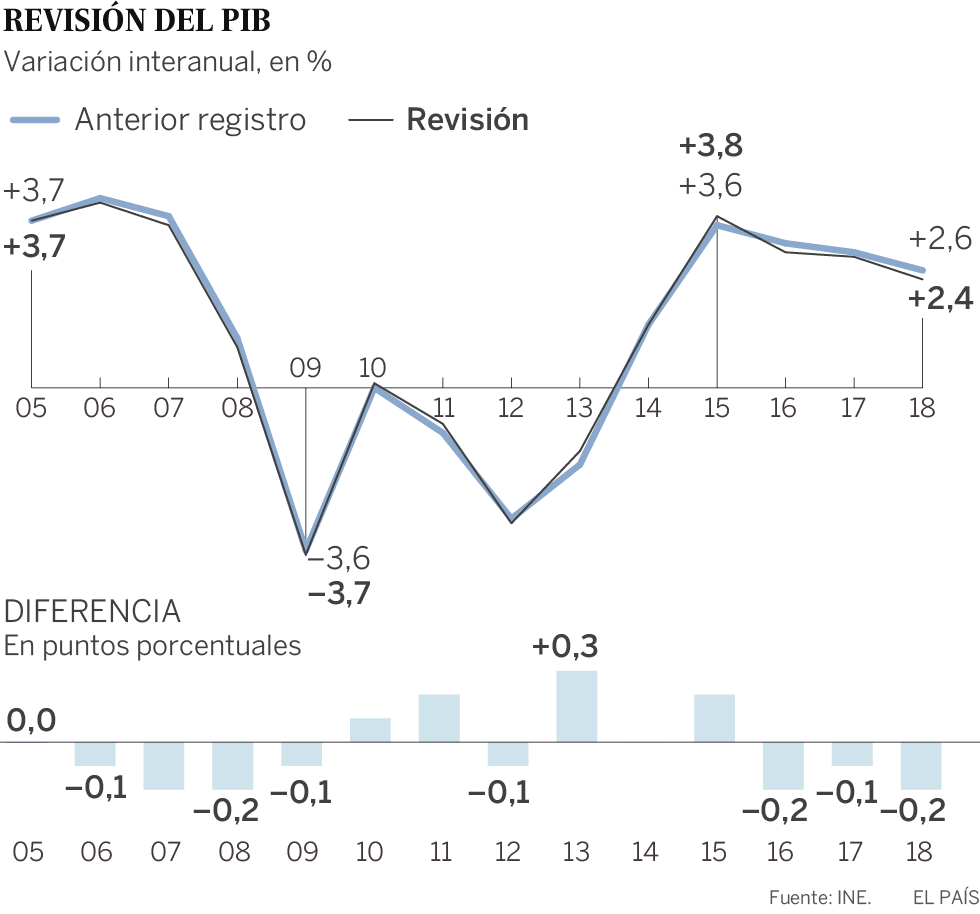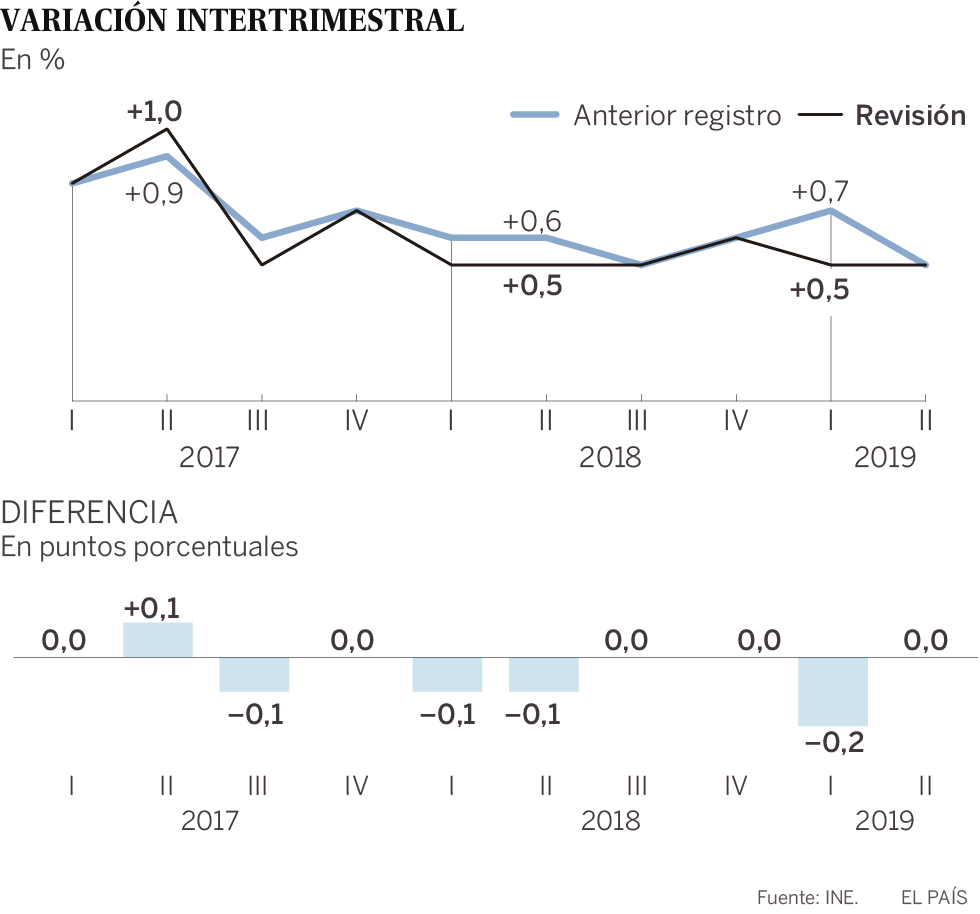Manuel P. Villatoro
En el año 9 d.C., los germanos al mando de Arminio acabaron con 15.000 soldados enemigos. La debacle fue de tales dimensiones que el emperador se negó a afeitarse y cortarse el pelo durante meses.
Zambullirse en la mente de un tipo que pisó la tierra hace más de dos mil años es una tarea ardua donde la haya. Si ya cuesta, a veces, empatizar con un interlocutor más molesto de lo habitual, parece inútil intentar hacer lo propio con un desquiciado Nerón o con un delirante Calígula. Misión (cuasi) imposible. Aunque, como sentencia un refrán ideado para justificar los errores, siempre existe alguna excepción que confirma la regla. La de hoy es la de Augusto, el emperador de Roma. No hay que estar dotado de una imaginación como la de Georges R. R. Martin (permitan a este redactor de historia este símil seriéfilo cuando apenas queda una semana para el fin de una de sus series predilectas) para entender qué diantres se le pasó por la cabeza cuando le informaron de que tres de sus legiones en Germania -al mando de Publio Quintilio Varo- habían sido reducidas a cenizas por los «bárbaros» en el 9 d.C.
Si no pueden palpar la desesperación de un emperador que jamás había visto una debacle tal, basta con replicar las palabras que dejó sobre blanco el historiador, cronista (y lo que se terciara) Gayo Suetonio. En su «Vida de los doce Césares» afirmó que, tras conocer la noticia de la destrucción de las tres legiones en octubre, el mandamás enloqueció y, durante meses, se negó a afeitarse o cortarse el pelo; evitó personarse en cualquier acto público; se dio múltiples cabezazos contra las paredes y repitió a gritos, una y otra vez, la misma frase: «¡Quintilio Varo, devuélveme mis legiones!». Cuentan que lloró por los soldados como si hubieran sido hijos suyos. En definitiva, y según las palabras del historiador del siglo XVIII Edward Gibbon, «no recibió las melancólicas noticias con toda la templanza y firmeza que podría haberse esperado de su carácter». Un mal día.
Gibbon fue duro en exceso. Al fin y al cabo, y según narra Jesús Hernández en «¡Es la guerra! Las cien mejores anécdotas de la historia militar», el conocido como 'desastre de Varo' (la historia señaló así al general) fue el primero de tal severidad que sufrieron las míticas legiones romanas. Las mismas que se habían convertido en el terror de los pueblos bárbaros gracias a sus tácticas en batalla. Por ejemplo, la formación en «testudo», que ha llegado hasta nuestros días como la «tortuga» gracias a los populares Asterix y Obelix. Pero no nos desviemos del tema y hagamos la pregunta del millón de sestercios: ¿Por qué le escoció tanto aquella derrota? Más allá de la mera aniquilación de sus hombres (que ya es...) los germanos se cebaron con el derrotado. Después de engañar a sus enemigos para que se adentraran en un bosque tan espeso como peligroso, aniquilaron a la mayoría y, al resto, les quemaron vivos.
Varo contra Arminio
Empecemos por donde comienza toda buena historia: por el principio. Corría el siglo I d.C. en el nuevo y flamante Imperio romano. La calidez del orden parecía copar todas las regiones anexionadas a golpe de gladius. Desde la Galia hasta Ponto. No obstante, también existían lugares donde los vientos de la guerra soplaban con fuerza. Germania era uno de ellos. Narra Hernández que, por entonces, «los pueblos germánicos ocupaban las zonas fronterizas del imperio, al este del Rin y al norte del Danubio, y se veían obligados a pagar un tributo al emperador Augusto». Los impuesto, que no suelen agradar demasiado, soliviantaron los ánimos de aquellas tribus, por lo que el mandamás decidió enviar a uno de sus generales, Publio Quintilio Varo, hasta la región para asegurar el buen orden. A su mando se pusieron cinco legiones; según explica Stephen Dando-Collins en su magna «Legiones de Roma», dos en el Alto Rin y tres en el Bajo Rin.

Augusto quizá eligió a su general de forma errónea. Ya lo dejó escrito Veleyo Patérculo, uno de los oficiales romanos que conocieron en persona al propio Varo. Este definió al militar en sus textos como un hombre de unos sesenta años que había demostrado tener «buen carácter y buenas intenciones» durante su gobierno en Siria. Una persona «de talante tranquilo», en definitiva. Pero esas características no le dotaban, sin embargo, de las capacidades necesarias para dirigir una gran fuerza y enfrentarse a las versadas tribus germanas. De hecho, para el año 9 d.C., cuando llegó la hora del frío acero, se había «habituado más al ocio del campamento que al auténtico servicio de la guerra» y apostaba en exceso por la diplomacia y poco por la espada. Desde que arribó a Germania en el año 6 d.C. «llegó a considerarse a sí mismo como un pretor urbano que administraba justicia en el Foro y no como un general al mando de un ejército en el corazón de Germania».
Frente a él, Varo se encontró con su antítesis: un jefe local que -según dejó escrito el mismo Veleyo- se había cambiado el nombre de Hermann a Arminio. Un hombre que el cronista definió en sus obras como un «joven de noble cuna», «valeroso en la acción», «de mente despierta» y que «mostraba en el rostro y en los ojos el fuego que ardía en su mente». Él, al igual que su hermano Flavo, conocía a la perfección la forma de combatir de las legiones romanas porque había luchado junto a ellas durante años. Incluso había recibido una infinidad de condecoraciones tras haber prestado servicio con Tiberio en el Rin. Según el historiador y senador de época Cornelio Tácito, este líder sirvió al emperador con un cargo equivalente al de prefecto y fue uno de los grandes amigos de Quintilio hasta el mismo año 9. «Era su eterno compañero y a menudo compartía su mesa a la hora de cenar», explica. Sin embargo (lo que son las cosas) la tierra le pudo más que la camaradería y, en secreto, orquestó junto a otros presuntos aliados de Roma un plan para destruir al opresor.
Veleyo no fue excesivamente duro en sus textos contra el traidor Arminio y sus generales (supuestos aliados de Augusto). Contra quien si se deshizo en improperios fue contra Varo. «Ese joven convirtió la negligencia del general en una oportunidad para la traición». Según explicó, «intuyendo sagazmente que nadie podía ser vencido más deprisa que el hombre que nada teme», se mostró amigable con el confiado oficial hasta que tuvo los suficientes apoyos como para organizar una revuelta de importancia contra Roma. Ese momento llegó en el año 9, cuando decidió dar una sorpresa terrible a sus enemigos. Aunque, eso sí, en un lugar en el que pudiera vencer, pues de tonto no tenía un pelo. «Atrajo a tres de las cinco legiones hasta un territorio que él conocía muy bien, el bosque de Teutoburgo, situado entre los ríos Ems y Weser», añade Hernández. Lo hizo mediante otros tantos generales que convencieron al militar de que se había producido un levantamiento en el norte, y de que los rebeldes se hallaban en aquella arboleda.
Bosque maldito
Dando-Collins explica, de forma pormenorizada, las fuerzas de Varo en su obra:
«Se calcula que las tres legiones ascenderían a un total de unos diez mil hombres. La columna también incluía mil quinientos jinetes auxiliares y tres mil soldados de infantería auxiliares. Como en un ejemplo de libro, al estilo romano, esta fuerza de unos catorce mil quinientos hombres habría sido dirigida hacia las montañas Weser por la caballería y los auxiliares, guiada por germanos que habían sido enviados para llevar al ejército romano hacia la trampa de Arminio. Tras las tropas, venían las partidas de construcción de caminos de los romanos. En la vanguardia de la columna cabalgaba el propio comandante en jefe con su Estado Mayor y su guardia montada. Probablemente, les seguían dos legiones, precediendo la larga columna de bagaje de Varo».

Arminio, por su parte, se adentró tenso en el bosque con las tribus que se habían unido a él y eligió un lugar inmejorable para perpetrar su trampa: una zona de estrechos desfiladeros que impedían el avance de la caballería e imposibilitaban que los legionarios adoptaran sus formaciones de batalla. Por si fuera poco (nunca lo es) los dioses a los que veneraban les regalaron una llovizna que embarró el terreno y, además de colmar los ánimos de sus enemigos, hizo intransitables los caminos. Pintaban bastos para los de Quintilio Varo...
La emboscada comenzó cuando los romanos llegaron a este punto. De la nada, cientos de guerreros germanos se ubicaron a ambos lados del desfiladero y comenzaron a arrojar sobre las legiones una lluvia de piedras, proyectiles y -en definitiva- cualquier cosa que tuvieran a mano. Así lo dejó escrito Dión Casio. Les cazaron todavía con sus aperos a cuestas. Rápidamente, los de Varo tiraron al suelo sus efectos personales y levantaron el escudo. Acababa de empezar la peor fiesta de sus vidas. Según Hernández, trataron de adoptar la formación en «testudo» para protegerse, pero los germanos -como si de guerrilleros de los Montes de Toledo se tratasen- se retiraban a la velocidad del rayo para, acto seguido, atacar desde otra dirección. «Inferiores en número a sus asaltantes en todos los puntos de ataque, sufrieron terriblemente y no pudieron ofrecer resistencia», explicaba el mismo Casio.

Así continuó la contienda durante horas, hasta que la noche obligó a los soldados de Arminio a detener aquel acoso. Los sorprendidos romanos, por su parte, se limitaron a atrincherarse lo mejor que pudieron y pasar la noche allí. A la mañana siguiente el infierno continuó. Varo ordenó a sus hombres desperezarse pronto para seguir avanzando y salir de aquel bosque maldito. No sirvió de nada. Ni siquiera abandonar y quemar los carros de víveres que llevaban consigo para viajar más rápido les valió. Los germanos les siguieron acosando. No había respiro. Los proyectiles, el barro, la lluvia, el miedo... La desesperación por todo ello hizo que, con todo su pesar, el oficial ordenara la retirada.
La desesperación cundió y cada soldado se propuso escapar por sí mismo para poder salvarse. «Numorio Vala, el comandante de la caballería, abandonó al resto de la columna e intentó salir del bosque con sus jinetes, peor no lo consiguió. Los germanos le masacraron», añade Hernández. En medio de aquel desastre, Arminio ordenó un ataque masivo contra el corazón de las fuerzas romanas. La infantería cayó entonces víctima de la confusión. Durante dos días, las fuerzas se midieron en un combate a muerte. Varo, por su parte, fue herido y prefirió suicidarse. «¡Mátame ahora mismo!», le espetó a uno de sus subordinados.
Todo acabó poco después. Miles de soldados murieron, y los capturados fueron ejecutados o quemados vivos en grandes piras. Los germanos destrozaron los estandartes contrarios y escupieron sobre las sagradas águilas (una afrenta más dolorosa incluso que la derrota para un militar). Por ello, cuando la noticia llegó a Augusto, este enloqueció. «¡Quintilio Varo, devuélveme mis legiones!». Pero estas ya se habían perdido para siempre.
Pinchando en el enlace se accede al vídeo.